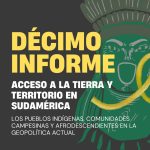Los días 6 y 7 de septiembre de 2025, en la ciudad de Cobija, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Juventudes “Rumbo a la LCOY 2025 y COP30”, que convocó a jóvenes de diferentes regiones de Bolivia, destacándose la participación de juventudes amazónicas de organizaciones indígenas y campesinas, con el objetivo de coordinar acciones y asumir una posición común frente a las próximas negociaciones climáticas y otros eventos nacionales e internacionales.
Entre las reflexiones generadas, destacamos que las y los jóvenes amazónicos exigen que las organizaciones campesinas e indígenas se liberen de los colores políticos que han condicionado y determinado sus agendas durante los últimos años. Aunque hoy exista un franco peligro para los territorios colectivos, se reconoce que en los años de un partido popular tampoco existió un favorecimiento o suficientes incentivos para construir la gestión territorial y el autogobierno en el campo y los territorios campesinos e indígenas.
Perspectivas de cara a la COP30 y LCOY 2025

Para fortalecer la construcción de conocimiento de las juventudes respecto a temáticas climáticas, se invitaron a expertos y expertas para que socialicen su experiencia. Juan Pablo Ramos (OXFAM) inició las ponencias sentando los antecedentes de las negociaciones climáticas, a través de una concisa recapitulación histórica sobre el inicio de las Conferencias de las Partes (COP), la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de París y otros hitos relevantes.
Seguidamente, Carla Ledezma, experta en Economía ambiental y Negociaciones climáticas, compartió su vivencia en las COP a las que asistió. A través de su experiencia, las juventudes lograron visibilizar las rutas de incidencia en estos espacios internacionales de toma de decisiones, llegando a la conclusión de que pareciera existir una burocratización de la participación efectiva y que, por tanto, las soluciones reales a la crisis climática se deberán consolidar desde los territorios para luego escalarlas.

Guelder Justiniando (JUPROA), fue el encargado de comentar sobre la Conferencia Local de la Juventud (LCOY), que será un proceso a través del cual las juventudes de Bolivia podrían hacer escuchar su voz en la próxima COP30 en Belém do Pará – Brasil. En esta ponencia se exploró la ruta que sigue la LCOY para incidir en las negociaciones internacionales a través de YOUNGO, que será la organización juvenil acreditada por la ONU para representar a las juventudes del mundo en materia climática. También se informó que, como parte del proceso LCOY Bolivia, los y las participantes del Encuentro también incidirían en la LCOY 2025, a través de su participación directa o el aporte que realizaron en las mesas de trabajo.
Posteriormente, Augusto Yañez (CIPCA) profundizó en las causas estructurales de la crisis ecológica, climática y multidimensional que estamos atravesando como humanidad. Se visibilizaron los tres sistemas de opresión (capitalista, colonial y patriarcal) que sostienen un modelo económico incompatible con la vida. En este punto, también se reforzó la idea de que el crecimiento económico no es sinónimo de bienestar y que los indicadores que convencionalmente se usan para medir el desarrollo (como el PIB) solo dan cuenta del extractivismo.
Propuestas desde las juventudes en las mesas de trabajo

Estas reflexiones nutrieron el trabajo de las mesas que se instalaron en la tarde del primer día del Encuentro. Las juventudes se dividieron por afinidad en seis temáticas en las que pudieron aportar en la problematización y en la construcción de soluciones basadas en su propia experiencia y en la de sus comunidades y territorios. A continuación, se muestra un breve resumen de los aportes de cada mesa:
Mesa 1: Agua y Gestión de recursos naturales
En esta mesa, las juventudes participantes compartieron las experiencias de sus territorios frente a problemas causados por el cambio climático y los extractivismos. Se conversó sobre el agua como un bien natural que teje todos los territorios, mostrando que la contaminación hídrica no es puntual, sino que genera impactos múltiples en diferentes territorios y personas, como es el caso del mercurio utilizado en la explotación aluvial de oro. Por otro lado, las inundaciones, cada vez más intensas y recurrentes debido al cambio climático, impactan profundamente en los modos y medios de vida de las juventudes y sus comunidades, tal como se pudo evidenciar en la Amazonía a principios de este año, donde muchas familias y comunidades perdieron el total de su producción.
Las y los jóvenes participantes plantean acciones preventivas relacionadas con el cuidado del agua y los bienes naturales, el seguimiento a instituciones públicas competentes y la promulgación de leyes municipales que resguarden las zonas de recarga hídrica. Entre otras acciones propuestas, se destacan la implementación de sistemas de riego tecnificado para un uso eficiente del agua, la cosecha de agua de lluvia, especialmente en el occidente, y la conformación de brigadas juveniles que asuman un rol de supervisión y resguardo.
Mesa 2: Sistemas alimentarios sostenibles y agroecología
Los y las participantes de esta mesa profundizaron la discusión sobre el modelo extractivista del agronegocio que, a través del monocultivo y los agrotóxicos, pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria en todo el país. Asimismo, se visibilizó la relación entre la ampliación de la frontera agrícola y los incendios forestales, concluyendo que el fuego que arrasó con más de 10 millones de hectáreas el 2024 también es una decisión política que busca asegurar la continuidad de un sistema agroalimentario injusto y nada saludable para la Naturaleza ni las personas. Por otro lado, de acuerdo con datos expuestos en la mesa, el aporte de la agricultura familiar no es tomado en cuenta, a pesar de que sostiene el 65% de la producción nacional.
Frente a este panorama, las juventudes de la mesa propusieron la promoción de la producción y consumo de alimentos saludables a través de la articulación con autoridades municipales y regulación de precios, consolidación de redes de comercialización de productos locales con estrategias de publicidad, revitalización de los saberes y conocimientos ancestrales respecto a las semillas nativas y formas de cultivo, implementación de programas de chaqueo sin quema y producción agroecológica, y la reestructuración de la pausa ambiental. Finalmente, ante la creciente recurrencia de los incendios se propuso un sistema de alerta temprana y un programa de formación para bomberos y bomberas voluntarias.

Mesa 3: Bosques y biodiversidad
Bolivia es el segundo país a nivel mundial en perder bosques nativos, debido a la deforestación y los incendios forestales. Este alarmante dato propició que las y los participantes de esta mesa discutan sobre las causas profundas de la deforestación, siendo la falta de conciencia, la presión económica, la minería ilegal y la ganadería extensiva las actividades que más aportan a la pérdida de bosque y la vulneración de derechos de la Naturaleza y las comunidades que habitan estos ecosistemas.
La presión de los extractivismos también está generando graves impactos en la calidad de los suelos, la salud de los ecosistemas y la biodiversidad. Por otro lado, otras presiones sobre el territorio, como las políticas restrictivas sin contextualización y la poca transparencia demostrada hasta ahora de los mercados de carbono, vulneran los derechos territoriales de las comunidades que subsisten a través del bosque, como es el caso de la zafra de castaña.
Tomando en cuenta este escenario, las juventudes de la mesa concluyeron que la mejor forma de cuidar los bosques incluiría una estrategia que articule soluciones integrales económicas, educativas, alternativas y legales, incluyendo la capacitación en gestión de financiamiento y fondos de apoyo comunitarios y para proyectos agroecológicos, formación e inclusión de profesionales locales en iniciativas de conservación, turismo responsable, diversificación de la economía a través del aprovechamiento sostenible de frutos amazónicos, Bosques educativos como estrategia de cuidado del bosque y el seguimiento a proyectos legislativos como la Ley Especial de Desarrollo Integral y Sustentable del Norte Amazónico de Bolivia “Bruno Racua”.
Mesa 4: Transición energética justa
La situación energética en Bolivia es crítica, tomando en cuenta que la matriz energética se basa en combustibles fósiles y que siguen existiendo muchas comunidades que están aisladas debido a que no cuentan con este servicio básico. Frente a esta situación, existen iniciativas para transitar a una nueva forma de generación de energía más amigable con la Naturaleza; sin embargo, muchos de estos proyectos no representan soluciones estructurales y, por el contrario, profundizan extractivismos y la vulneración de derechos.
Tomando en cuenta esta situación expuesta en la mesa, los y las participantes propusieron que la transición energética justa debe incluir la especialización de las juventudes en materia energética para impulsar una transición con justicia energética para todos y todas las bolivianas. Asimismo, se debe impulsar la socialización de los impactos negativos de las energías convencionales, pero también de las energías denominadas “verdes”, ya que su funcionamiento requiere la explotación de otros recursos, como el litio, que tienen un impacto negativo igual o mayor.

Mesa 5: Desarrollo urbano sostenible
Los y las participantes de esta mesa priorizaron la generación de residuos sólidos en las ciudades como uno de los problemas actuales más importantes a nivel mundial. La generación de residuos no solo es un problema que debe resolverse a través de una gestión responsable de los desechos, sino que se deben cuestionar las lógicas de consumo en nuestra cotidianidad. La discusión sobre esta temática se profundiza cuando se aborda la situación de algunas urbes, especialmente aquellas que se están expandiendo, donde los recursos asignados para la gestión de residuos son mínimos, por lo que la población se ve forzada a quemar basura casi a diario, como en el caso de Riberalta o Sena, en la Amazonía.
Es importante destacar que el desarrollo urbano sostenible incluirá una serie de estrategias que atiendan de manera integral el consumo y generación de todo tipo de contaminantes y otros problemas ambientales y territoriales. En ese sentido, la mesa de trabajo hizo énfasis en el rol de la educación ambiental para reducir el uso de plástico y además la revalorización de prácticas ancestrales que se constituyen en una alternativa ante el consumismo promovido por la modernidad y globalización. La compatibilización de la urbanización con la armonía con la Madre Tierra, es una labor compleja y las soluciones planteadas por esta mesa son el inicio para explorar otras formas de vivir en la ciudad.
Mesa 6: Territorios y comunidades indígena originario campesinas

La contextualización referente territorios indígenas originarios y campesinos inició con una recapitulación histórica de las marchas indígenas en Bolivia, que han sido la herramienta más poderosa de los pueblos indígena originario campesinos para revertir siglos de exclusión y desigualdad. A pesar de que desde la fundación de la República en 1825 fueron marginados de la vida política y recién en 1953 accedieron al voto universal, fue recién en los años noventa cuando los pueblos indígenas irrumpieron en el escenario nacional con fuerza organizada. Las marchas se convirtieron en acciones colectivas que exigieron dignidad, acceso a la tierra y territorio y la participación política.
La Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1991 marcó un antes y un después, logrando que los pueblos indígenas fueran reconocidos como sujetos de derechos. A partir de entonces, se sucedieron movilizaciones que conquistaron hitos importantes: la Ley INRA de 1996, que abrió paso al reconocimiento de la tenencia colectiva de la tierra; la titulación de TCO en la década del 2000; y la demanda de Asamblea Constituyente, concretada en 2006, que permitió la refundación del Estado. Más adelante, las marchas también ampliaron su horizonte, incorporando la defensa de la Madre Tierra y los derechos ambientales, como lo mostró la histórica movilización del TIPNIS en 2011, que visibilizó tensiones incluso con un gobierno que se autoproclamaba indígena.
Gracias a estas luchas, la estructura de la propiedad de la tierra en Bolivia cambió de manera profunda: en 1992, el 70% estaba en manos de grandes terratenientes, mientras que hacia 2024 la propiedad comunitaria y campesina asciende al 55%. Más allá de los logros legales, las marchas han dejado como legado la unidad, la movilización y la capacidad de los pueblos indígenas de situar sus agendas en el centro de la política nacional, consolidando la defensa de sus territorios y derechos colectivos.
Con estos antecedentes, la mesa se priorizaron tres bloques de problemáticas y soluciones de acuerdo al siguiente detalle:
1. No se respeta a los territorios colectivos indígenas ya titulados
Los territorios colectivos indígenas enfrentan un constante riesgo de despojo, incluso cuando ya cuentan con títulos reconocidos legalmente. Entre las principales amenazas están el avasallamiento por la ganadería y las modificaciones al Plan de Uso de Suelos (PLUS), que facilitan el ingreso de actores externos. A diferencia del contexto de las marchas por la titulación de tierras en los años noventa, los y las jóvenes de hoy viven otra realidad, aunque la demanda de tierra sigue vigente. Persiste una estructura de dominación patronal y racial que limita el ejercicio pleno de los derechos colectivos. Frente a ello, es necesario afirmar la independencia de las organizaciones territoriales, sin sometimiento a intereses partidarios, y avanzar en su reestructuración, reorganización y unificación. Además, se plantea fortalecer la participación efectiva de jóvenes y mujeres dentro de las organizaciones indígena originario campesinas y promover una reforma a la ley de educación que fomente una cultura de respeto a los derechos colectivos.
2. Frente a los extractivismos
El extractivismo continúa generando graves impactos en los territorios indígenas. La deforestación, el tráfico ilegal de madera y la explotación hidrocarburífera sin consulta previa son expresiones de un modelo de producción que avanza sobre la frontera agrícola, promoviendo incluso la introducción de cultivos como la palma africana. Como alternativa, se proponen sistemas agroforestales que garanticen la conservación del bosque y la seguridad alimentaria, evitando prácticas como la quema y apostando por la reforestación con especies nativas. También se destaca la importancia de los bancos de semillas, los viveros de plantines y la recuperación de saberes ancestrales. Todo ello debe estar respaldado por una legislación construida desde las propuestas de las organizaciones territoriales, respetando sus resoluciones y acciones orgánicas.
3. Cambio climático y migración de jóvenes
Los efectos del cambio climático, que se ven profundizados por los incendios y la sequía, han incrementado la migración de jóvenes en busca de oportunidades fuera de sus comunidades. Esta realidad refleja una deuda climática acumulada que golpea particularmente a las nuevas generaciones. Sin embargo, también emerge la necesidad de “volver a donde fuimos felices”: salir, conocer nuevas experiencias y retornar con aprendizajes que fortalezcan la vida comunitaria. Para ello, el Estado debe implementar proyectos socioproductivos que generen oportunidades en los territorios, mientras que las comunidades deben crear mecanismos de reincorporación para sus jóvenes. Recuperar y transmitir los usos y costumbres, así como garantizar procesos de información y formación a las nuevas generaciones, es clave para enfrentar los desafíos que impone el cambio climático.
Alternativas y soluciones reales

El segundo día del Encuentro incluyó dos paneles donde se abordaron la construcción de alternativas desde las juventudes y otras soluciones de adaptación y mitigación con un enfoque de justica climática. El primer panel inició con la participación de Oscar Amutari, presidente de la Asociación “Los Dorados”, quien socializó la experiencia de crianza sostenible de peces de su organización. Por otro lado, Leiner Limaica y Oscar Cardozo como representantes de las juventudes del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) compartieron su experiencia en la dirigencia de organizaciones territoriales y el rol protagónico que deben asumir en la construcción de alternativas y soluciones reales al cambio climático. Finalmente, Guelder Justiniano y Geraldine Liz Ortiz comentaron sobre el empoderamiento juvenil en espacios de toma de decisiones en materia climática y como estas pueden traducirse en experiencias territoriales.

El segundo panel inició con la intervención de Ruth Bautista, de IPDRS, quien abordó el tema de la justicia climática haciendo énfasis en la politización de las acciones y decisiones, y diferenciando lo político de lo partidista. La intervención también remarcó la deuda climática intergeneracional, la vulneración de derechos territoriales y la construcción de alternativas desde los cuidados y los vínculos de armonía con la Naturaleza. Posteriormente, Juan Pablo Ramos denunció la desigualdad de países “en desarrollo” frente a otros países industrializados y que son los principales responsables de la crisis, reforzando el sentido de responsabilidad compartida pero diferenciada. Finalmente, Augusto Yañez, de CIPCA, acotó a las intervenciones con los impactos diferenciados del cambio climático y cuestionó los roles de género en las acciones y decisiones en referencia a este tema.
Juventudes protagonistas en diversos espacios

El Encuentro Nacional de Juventudes en Cobija evidenció la capacidad de articulación de jóvenes de distintas regiones del país, quienes, conscientes de la emergencia climática, asumieron el reto de formular propuestas desde sus realidades territoriales. La diversidad de mesas de trabajo permitió que las problemáticas locales, como la gestión del agua, la pérdida de bosques, el avance del extractivismo o la migración de jóvenes, se vinculen con debates globales como la transición energética y las negociaciones internacionales frente al cambio climático. Esta articulación mostró que las juventudes no solo son portadoras de demandas, sino también de alternativas viables y contextualizadas.
Las reflexiones compartidas por expertos y las experiencias de incidencia en espacios como la COP y la LCOY nutrieron la mirada crítica de las y los participantes. Se reafirmó que la burocratización de las negociaciones internacionales no garantiza soluciones estructurales, por lo que las respuestas deben surgir desde los territorios y comunidades, y luego escalarse a escenarios globales. En este sentido, el encuentro visibilizó la necesidad de fortalecer el protagonismo juvenil, no solo en las agendas climáticas internacionales, sino también en la transformación de las políticas nacionales y locales que sostienen un modelo económico extractivista, colonial y patriarcal.

Finalmente, el Encuentro de Juventudes dejó como conclusión que los desafíos climáticos requieren unidad, innovación y compromiso intergeneracional. La defensa de los territorios colectivos, la transición hacia sistemas productivos sostenibles y la construcción de un futuro digno para las juventudes demandan independencia organizativa, respeto a los saberes ancestrales y la apertura de espacios efectivos de participación. Con estos aprendizajes y propuestas, las juventudes bolivianas se perfilan como actores claves en la ruta hacia la LCOY 2025 y la COP30, llevando consigo la voz de sus territorios y la visión de un país más justo y en armonía con la Madre Tierra.
El Encuentro de las juventudes fue posible gracias a las y los jóvenes que, en atención a la emergencia climática que vivimos, respondieron a la convocatoria de diferentes instituciones y organizaciones juveniles, como el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), OXFAM, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Voluntarios Ambientalistas de la Región Amazónica (VARA), Juventud Proactiva por la Amazonía (JUPROA), entre otras. La perspectiva de este encuentro será el encuentro de la LCOY Nacional que, aunque la RCOY y COY sean momentos del proceso de la COP30, supone un espacio para que la juventud boliviana y sus organizaciones puedan entablar diálogos y acuerdos respecto a la situación nacional y su perspectiva respecto al ámbito internacional y las negociaciones climáticas que celebrarán su trigésimo encuentro, sin logros en su historia y con expectativas mesuradas de esta nueva versión latinoamericana.