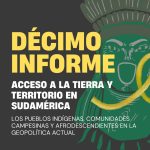Por: Ruth Bautista Durán, Investigación – acción IPDRS
El Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) aglutina a las principales organizaciones campesinas e indígenas de la Amazonía boliviana. Esta articulación que agrupa a organizaciones del departamento de Pando, la provincia Vaca Diez de Beni y el norte del departamento de La Paz, busca que la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional le brinde un informe sobre el tratamiento del Proyecto de Ley 184 (2022-2023).
El Bloque se fundó el año 2003, con la tarea de llevar adelante el saneamiento y titulación de tierras en el departamento de Pando y la provincia de Vaca Diez en el Beni, que daría fin a décadas –sino siglos– de subordinación, explotación humana y desventajas estructurales frente a sectores acostumbrados a detentar la riqueza económica de los excedentes de la extracción y exportación de la quina y la goma, y luego, la economía de la castaña; y también, los espacios de decisión política en la región. Tras la tercera y cuarta marcha indígena, de 2000 y 2002, respectivamente, las organizaciones campesinas e indígenas del Norte Amazónico lograron frenar la concentración de tierras y concesiones forestales a favor de empresarios y barraqueros, democratizando el acceso a estos recursos.

No obstante, el control y gestión territorial que pueden hacer en una región plagada de presiones extractivistas es mínimo, sin una decisión política desde el Estado por fortalecer y respaldar la economía campesina e indígena, centrada en sistemas agroforestales y prácticas sostenibles de recolección de frutos del bosque. En los últimos años, el BOCINAB impulsa una agenda de defensa territorial, cuidado de la Amazonía, denuncia del extractivismo y búsqueda de alternativas al cambio climático, a través de prácticas sostenibles para el aprovechamiento de los frutos del bosque.
El BOCINAB junto a sus bases y dirigencias construyó la propuesta de Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentable del norte amazónico de Bolivia “Bruno Racua”, hace más de 10 años, sin lograr la suficiente voluntad política de parte de las autoridades departamentales, regionales y nacionales, para el cuidado de la Amazonía, desde la perspectiva de sus principales defensores y defensoras.

La Ley atiende al mandato constitucional inscrito en el parágrafo 2 del artículo 390 de la Constitución Política del Estado que indica que esta región estratégica “se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país”. Sin embargo y pese a nuestros esfuerzos, el tratamiento de nuestra propuesta y otras más que se cursan se ven pospuestas, precisamente, porque nuestra región alberga recursos que son considerados estratégicos. De tal manera, el año 2019, al modificarse el PLUS del Beni se determinó la ampliación de la frontera agrícola y precisamente, desde ese año aumentaron los incendios forestales.
El actual contexto, no solo es electoral es también el de una crisis económica, política y ambiental muy graves en nuestro país, y peculiarmente, para nuestra región amazónica que enfrenta una serie de presiones que vienen de la minería, el saqueo de nuestros recursos naturales, los conflictos por tierra y el riesgo frente al mercado de carbono, entre otros, que no permiten el desarrollo integral de la región, y dejan en desventaja a las comunidades campesinas e indígenas que viven de la economía de la castaña y otros frutos del bosque, y que ven agredidos sus modos de vida, la disponibilidad del agua y la tranquilidad en su cotidianidad.

Hace seis meses viene impulsando una serie de actividades de socialización, revisión y cabildeo de la Ley Bruno Racua, con comunidades, federaciones y centrales campesinas e indígenas, para dar un nuevo impulso a nuestra propuesta de ley, en perspectiva de que, en este contexto preelectoral, podamos interpelar a políticos y candidatos, en su real compromiso por cuidar a nuestra Madre Tierra y, específicamente, velar por la sostenibilidad de nuestra Amazonía.
La postergación de la Ley especial de desarrollo integral sustentable de la Amazonía tiene que ver con la incapacidad institucional del Estado, de abordar todas estas problemáticas y además tomar posición por las mayorías poblacionales, campesinos, indígenas, fabriles urbanos, trabajadores a destajo, etc., cuya historia está sembrada en la explotación humana, así lo fue con la quina, luego con la goma y ahora con la castaña. El sector campesino e indígena de la región siempre ha tenido una postura de diálogo y propuesta, por ello son el sujeto social que convoca a la apertura democrática y el desarrollo integral, la redistribución de recursos y el cuidado del bosque amazónico.