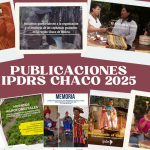Por Nuris Poma Catacora, Investigación-acción IPDRS.
Desde su origen en 1958, con la promulgación de la Ley General de Sociedades Cooperativas, las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) en Bolivia surgieron como una respuesta directa a la exclusión económica-financiera. En un país donde gran parte de la población rural – urbana, no tenía acceso a servicios bancarios, las CAC ofrecieron un modelo basado en el esfuerzo colectivo, la disciplina del ahorro y el crédito solidario, como el tradicional pasanaku, que aún hoy refleja el espíritu colectivo de confianza y reciprocidad entre familias, vecinos y conocidos.
A diferencia de los bancos tradicionales —cuya lógica prioriza el lucro de sus accionistas— las CAC son organizaciones sin fines de lucro, de propiedad de sus propios socios. Aquí, cada persona asociada tiene voz y voto. No importa cuánto capital haya aportado: un socio, un voto. Este principio democrático guía su gestión y marca una diferencia crucial con las entidades bancarias, donde las decisiones las toman quienes más acciones poseen.
Además de esa estructura participativa, otra diferencia clave es la distribución de beneficios. Mientras que en la banca tradicional las ganancias se reparten entre los inversionistas, en las cooperativas se reinvierten en la mejora de los servicios, en educación financiera, en programas de desarrollo social o se devuelven a los socios en forma de excedentes. Así, el dinero circula y regresa a la comunidad, generando un efecto multiplicador que va más allá de lo económico.
En Bolivia, las cooperativas de ahorro y crédito se presentan en dos formas: abiertas y cerradas. Las abiertas pueden ofrecer servicios al público general y son reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y deben cumplir con estándares de capitalización, gobernanza y responsabilidad social empresarial. Por otro lado, las cooperativas cerradas limitan sus servicios exclusivamente a sus socios, desarrollando vínculos más estrechos y personalizados con su base social.
Según datos oficiales de la ASFI a diciembre de 2024, el sistema cooperativo de ahorro y crédito abiertas en Bolivia está conformado por 41 cooperativas con licencia de funcionamiento. Aunque representan el 61% del sistema de entidades de intermediación financiera del país, con un volumen de activos por más de 10.211 millones de bolivianos (3.1%), lo que demuestra su eficiencia y relevancia. Su mayor impacto, sin embargo, está en los sectores donde la banca no llega: zonas rurales, áreas periféricas de las ciudades, poblaciones vulnerables y comunidades con escaso acceso a servicios financieros tradicionales.
Su presencia en estos territorios no solo facilita el ahorro y el acceso al crédito, sino que promueve la inclusión financiera con un enfoque humano, culturalmente sensible y adaptado a las realidades locales. Un claro ejemplo es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta – Loyola R.L. que tiene 60 años desde su creación (1964), hasta octubre de 2024 ha beneficiado a 2.074 clientes (44% mujeres y 54% hombres) con una cartera de 199,26 millones de bolivianos.

Más allá de las cifras, Loyola R.L. se distingue por su enfoque integral de inclusión financiera cooperativa, apoyando el desarrollo de emprendimientos especialmente en sectores vulnerables y con escasas posibilidades de autofinanciamiento. A través de créditos accesibles, seguros solidarios y productos de ahorro, junto con servicios no financieros como la educación y la capacitación, esta cooperativa fortalece capacidades, empodera a sus socios y contribuye activamente a la construcción de una economía más equitativa y sostenible.
En este 2025, declarado Año Internacional de las Cooperativas, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), con el apoyo de We Effect, está desarrollando una investigación colaborativa que busca mostrar la situación, desafíos y visibilizar la diversidad de cooperativas bolivianas.